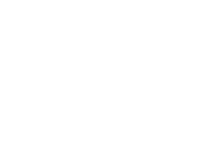Elaborado por Idalia Rosado, Alumna del Servicio Social del PUEAA
Corea del Sur es una de las naciones que forman parte del llamado milagro asiático, en el que países como Hong Kong, Japón, Singapur y Taiwán experimentaron un alto crecimiento económico, traducido en algunos sectores como desarrollo: en la educación, en la industria, en la atención médica e incluso dentro de la estructura gubernamental.
Se podría pensar que el papel de las mujeres también ha transitado y se ha insertado a este nuevo proyecto capitalista de desarrollo sin ningún inconveniente. No es así. Las estructuras patriarcales y capitalistas han profundizado e inaugurado nuevos tipos de violencia de género, incluso en sectores muy desarrollados como la educación y el ámbito laboral.
Las mujeres surcoreanas se han visto violentadas dentro del discurso desarrollista, conglomerándose en tres sectores muy importantes: el informal, el de medio tiempo y en el sector del cuidado. Las pocas y precarias oportunidades para las mujeres durante la industrialización de Corea del Sur convirtieron a estas sujetas políticas como entes subdesarrolladas por los hombres (Han Park y Cho, 1995, p. 123). La desigualdad hacia las mujeres se normalizó y se convirtió en una realidad poco cuestionada.
En primer lugar, es fundamental establecer que la violencia de género es un concepto, ha buscado reemplazar a la violencia intrafamiliar o violencia doméstica para identificar todas las violencias dentro de un contexto y lugar en específico. Las luchas feministas han pugnado por el primer concepto pues reconoce que “el maltrato a las mujeres no es circunstancial ni neutra, sino instrumental y útil en aras a mantener un determinado orden de valores” (Yugueros, 2014, p.149). En efecto, la violencia perpetuada – y poco cuestionada- hacia las mujeres se esparce a todos los ámbitos, relaciones y lugares en los que transcurre su vida: en la escuela, el trabajo, su casa, sus parejas sentimentales y las personas que las rodean.
En el caso de Corea del Sur, la desigualdad se extiende en términos educativos, sólo el 46% de las mujeres estudian una carrera universitaria (OCDE, 2017); en el mercado laboral, sólo el 65.5% de las mujeres empleadas de Corea son asalariadas y por el mismo trabajo realizado por un hombre, las surcoreanas reciben 35.30% menos (Nam-joo, 2019, p.111); en la estructura gubernamental, únicamente el 17% de los asientos de la Asamblea General son ocupadas por mujeres (OCDE, 2017).
Por otro lado, el abuso sexual y el acoso laboral es muy frecuente, en 2016 del 100% de delitos denunciados, el 52% era sobre acoso sexual, muy por encima del 22% referente a asesinatos en general, robo a mano armada, extorsión y fraude (La Vanguardia, 2018). Los datos anteriores ejemplifican la dimensión simbólica de la violación, que a decir de Rita Segato (2003, p.40) es “el uso y el abuso del cuerpo del otro sin su consentimiento”, siendo invisible y a menudo latente dentro de las jerarquías sociales.
Por otro lado, la industria de la belleza coreana o k-beauty ha profundizado estos estándares para perpetuar las estructuras machistas hacia la mujer. Por ello, no es fortuito que Corea del Sur tenga el primer lugar en ventas de productos para el cuidado de la piel, cosméticos y cirugías plásticas en el mundo. Tan sólo en 2018 las empresas más grandes de cosméticos surcoreanas generaron 13,000 millones de dólares en ventas (Stevenson, 2018). Las mujeres están en constante contacto con anuncios en la televisión, radios, transporte público y redes sociales que crean una idea de la feminidad irreal y violenta.
Estos imperativos provocan que el papel del hombre siga siendo privilegiado con respecto al de la mujer; en términos patrilineales coadyuvan a la preferencia por la descendencia masculina y, por ende, el desprecio a las mujeres inclusive antes de su nacimiento. En Corea del Sur el aborto selectivo femenino fue una práctica común para buscar y dar a luz al hijo primogénito varón que podría sostener a la familia en la vejez (Nam-joo, 2019).
Finalmente, en el siglo XXI, las organizaciones feministas surcoreanas han cuestionado las desigualdades, la fragilidad del sistema capitalista y el despojo hacia las mujeres. Por ejemplo, los movimientos lesbofeministas y radicales Take off the corset y el de las 4 B pugnan por quitarse los corsés modernos y mantener reglas que garanticen su seguridad, permitiendo la desestabilización de la lógica patriarcal-capitalista.
En suma, las diversas resistencias de mujeres en Corea del Sur evidencian que las estructuras patriarcales oprimen de manera estructural a las mujeres a través de violencias hacia su género, como salarios bajos, poca representación, violaciones, acoso, despojo y micromachismos. Ante esta violencia estructural, los movimientos feministas surcoreanos durante el siglo XXI son resistencias que han creado y reapropiado espacios a través de críticas al sistema capitalista para romper con la normalización de la violencia e ir tejiendo en conjunto nuevas realidades que permitan un feminismo desde la reflexión de las mujeres de Corea del Sur.
Referencias
Bonino, Luis. (1996). Micromachismos: La violencia invisible en la pareja, Paidós.
Firestone, Shulamith. (1976). La dialéctica del sexo. Kairós.
Han Park, Insook y Lee-Jay Cho. (1995). Confucianism and the korean family. Journal of Comparative Family Studies. Vol. 26. pp. 117-134.
La Vanguardia. (2018). Corea del Sur, donde denunciar una violación puede convertirse en un delito. La Vanguardia. En línea
La Valle, Florencia. (2018). Cuando denunciar es delito. Escritura Feminista. https://escriturafeminista.com/2018/08/03/cuando-denunciar-es-delito/
Nam-joo, Cho. (2019). Kim Ji-young, nacida en 1982. (Joo Hasun, trad.). Alfaguara.
OCDE. (2017). The Pursuit of Gender Equality: An Uphill Battle. OCDE. Documento en línea
Segato, Rita. (2003). Las estructuras elementales de la violencia: ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos, Prometeo.
Stevenson, Alexandra. (2018). Corea del Sur ama la cirugía plástica y el maquillaje, pero algunas mujeres quieren cambiar eso. The New York Times. En línea
Yugueros García, Antonio Jesús. (2014). “La violencia contra las mujeres: conceptos y causas”, en BARATARIA. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales. Núm. 18, Asociación Castellana Manchega de Sociología, Toledo, España, enero – diciembre, pp. 147 – 159.