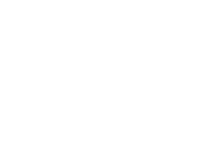Elaborado por Idalia Rosado, Alumna del Servicio Social del PUEAA
La reproducción y consumo de programas televisivos producidos en América Latina han provocado la construcción de nuevas dinámicas en el género y la noción de amor en varias partes del mundo. Las llamadas telenovelas -soap operas o feuilletons- han sido muy populares en varios países africanos, particularmente en Nigeria, donde los sucesos o capítulos de los teledramas se han convertido en tema cotidiano para conversar.
Desde la década de 1950, las producciones de melodramas nacieron en Brasil con “Tu vida me pertenece”, seguida de la obra cubana “Los caminos del amor” y “Los Ángeles de la calle” en México. La industria de la televisión mexicana con el formato de drama llegó a su cúspide en 1979 con la producción de “Los ricos también lloran”, la cual fue reproducida en varios países como Estados Unidos, Rusia, China y Nigeria a mediados de la década de 1990, siendo transmitida por la Autoridad de Televisión de Nigeria (NTA).
Estas telenovelas gozaron de un seguimiento masivo a pesar de ser los primeros acercamientos de la vida cotidiana en América Latina, especialmente de México para Nigeria. De igual forma, llamó la atención la trama de la mayoría de estos programas: redes de amor, venganzas, rivalidades y giros inesperados a lo largo de los episodios, así como su disponibilidad en televisión abierta, lo cual significaba que la mayoría de las personas las disfrutaban en las ciudades a un bajo precio.
Ante la demanda masiva, durante la década de los 2000, dos novelas mexicanas se transmitieron en la televisión abierta de Nigeria: “Rubí” y “La fea más bella” en 2006 y 2008, respectivamente. Estas dos historias, en conjunto con programas de televisión indios y estadounidenses, han tenido una gran influencia en la construcción de los roles de género, articulados con la noción del amor reproducido en estas historias.
En este sentido, las mujeres y hombres nigerianos han reproducido ciertas conductas que adquirieron de estos programas, los cuales comparten ciertos aspectos: los personajes principales se caracterizan por el color claro de su piel, sus atractivos físicos y toman decisiones impresionantes. También las personas de apariencia étnica desarrollan un papel secundario, generalmente ayudando a los protagonistas quienes se enamoran y su felicidad triunfa al final de la historia. Por otro lado, las protagonistas son generalmente pobres y sus contrapartes masculinas son adineradas, teniendo muchas oportunidades laborales, en la educación y dentro de la sociedad. Asimismo, el amor y matrimonio monógamo es la única relación perseguida por los personajes de estos programas.
No obstante, la sociedad nigeriana reproduce dinámicas diferentes a las historias que se transmiten con respecto al amor, matrimonio y género. Al ser una sociedad con mayoría musulmana en el norte y compartiendo varios valores del grupo étnico Hausa, la noción de soyayya -querer, desear, gustar, amar- es divergente a las reproducidas en obras como “Marimar”, debido a que el amor era considerado como un valor que se construía en comunidad y se transmitía en historias de la tradición oral.
Desde otro punto de vista, el matrimonio de la comunidad Hausa es polígamo e incluso antes, las mujeres -futuras esposas- se desarrollaban en una sociedad donde los matrimonios no socializaban juntos, participando en pareja sólo durante la temporada agrícola, incluso comer separados era una práctica muy común (Masquelier, 2009).
La unión entre hombres y mujeres representaba una labor que sólo las personas mayores podían decidir hasta la década de 1980. En esta dinámica, era muy común que mujeres muy jóvenes se casaran con hombres mayores, ya que representaba la seguridad de esa mujer y la de otras esposas.
Sin embargo, es importante mencionar que en varias ocasiones las personas se casaban por cariño mutuo, o los hombres tenían cierta preferencia por una esposa en particular, e incluso las mujeres se divorciaban para casarse de nuevo con otra persona por la que sintieran afecto. Asimismo, aún hoy en día, las actividades sociales están divididas por género: mientras las mujeres se encargan de las labores del hogar y la crianza de las (os) hijas (os), los hombres salían a trabajar en sus negocios para proveer a su familia.
Si bien estas relaciones de género fueron implantadas desde la colonización, con la llegada de las telenovelas como “Rubí”, la percepción de soyayya transitó a una percepción del amor en el matrimonio y comenzaron a adaptar ciertas características reproducidas por los personajes en dicho programa. Por ejemplo, el matrimonio comenzó a ser una relación que se decidía de manera personal a partir del cariño que se desarrollaba en el noviazgo, coadyuvando en una relación monógama, con decisión voluntaria, individual y prosperidad económica. De igual forma, las dinámicas que han adaptado los hombres y mujeres en una relación han provocado un cambio en la sociedad, pues ahora estos noviazgos deben conocerse a profundidad, convivir, tener citas en el cine o cafés, comprar flores o chocolates, celebrar San Valentín juntos y perseguir oportunidades laborales.
En otras palabras, con la transmisión de melodramas mexicanos -y de otras latitudes- el amor o soyayya no estaba fundamentado en las expectativas de la sociedad o de los dos hogares involucrados, sino en el cariño de dos individuos, el cual se denomina “amor romántico”, una reproducción social que si bien disminuye la influencia patriarcal y la gerontocracia sobre mujeres y hombres jóvenes, también ha sido un mecanismo en donde el capitalismo ha producido esferas para que el romance sea el centro de consumo a través de los medios de comunicación y ocio como las citas, el romance y la intimidad que generan acumulación (Spronk, 2009).
De esta forma, se explica por qué los personajes masculinos de las telenovelas mexicanas hacen regalos costosos a las protagonistas, quienes se sienten presionadas para corresponder a estos detalles a través de la reciprocidad sexual a cambio de los compromisos financieros asumidos por sus pretendientes (Masquelier, 2009). Evidentemente, la masculinidad se ha reforzado en diferentes aspectos, desde los celos retratados en las producciones melodramáticas hasta las violencias físicas y emocionales que pueden ejercer hacia las mujeres. Por otro lado, los estereotipos de belleza en las (os) protagonistas han provocado que las mujeres consuman maquillaje, ropa y diversos productos para agradar al sexo opuesto. Así, los hombres también deben trabajar para ser el sustento de la familia y brindar estabilidad económica sin descuidar su aspecto personal.
Finalmente, la noción del amor romántico permite la expansión y profundización del consumo en la sociedad nigeriana, a pesar de que en sus cosmovisiones el amor o soyayya sea concebido como comunidad, el matrimonio sea poligámico y los géneros sean fundamento de la repartición de actividades; las telenovelas han transformado algunos aspectos de estas nociones a través del romance capitalista de consumo del siglo XXI con la reproducción masiva de estos programas en todas las latitudes del mundo, coadyuvando en una nueva construcción del amor y género.
Referencias
Ada, A. (2015). Nigeria: Telenovela - Captivating Nigerian Homes. All Africa. En línea
Daily Trust. (2009). As Mexican Soap Operas Take Over Nigerian Screens. Daily Trust. En línea
Masquelier, A. (2009). Lessons from Rubí: Love, Poverty, and the Educational Value of Televised Dramas in Niger. En Love in Africa (pp. 204-228). Chicago y London: The Chicago University Press.
The Cable. (2018). Mexican soap operas ‘airing illegally’ on Nigerian TV stations. The Cable. En línea
Spronk, R. (2009). Media and the Therapeutic Ethos of Romantic Love in Middle-Class Nairobi. En Love in Africa (pp. 181-203). Chicago y London: The Chicago University Press.