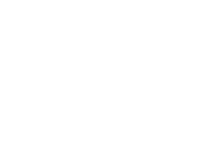Elaborado por Lizbeth Urbán, Alumna del Servicio Social del PUEAA
En Japón, se ha acentuado un fenómeno en el que muchas personas se han aislado aunque no necesariamente por la estricta atención a las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus. En 2019, Tamaki Saito afirmó que el país nipón podría contener al menos 2 millones de personas denominadas “hikikomori”. El gobierno habría publicado una cifra de 1.5 millones, pero las contabilizaciones del experto aumentaron incluso a 10 millones de hikikomoris japoneses tomando en cuenta las diferentes edades a las que afecta (Su, 2019).
Antes que todo, ¿de qué trata este fenómeno? Este concepto se ha definido de diferentes maneras. En primer lugar se puede denominar como un trastorno que se caracteriza por un comportamiento asocial y evitativo que conduce a abandonar la interacción con la sociedad. Tamaki Saito fue uno de los primeros en analizar el tema y quién popularizó el término. En su obra definió a los hikikomori como las personas que se recluyen en su propio hogar por al menos un periodo de seis meses (Romero, 2019).
Sin embargo, el término no necesariamente se reduce a la distinción de las y los sujetos que se ven afectados. La palabra también alude al síndrome en sí, su significado se divide en dos partes. “Hiki” significa retroceder, y “komoru”, se traduce como entrar (De la Calle, 2018). Así se puede determinar que el fenómeno se precisa como el aislamiento o reclusión social, que normalmente es asociado a padecimientos mentales.
Las causas que lo han provocado son numerosas y requieren de un análisis profundo. La razón más señalada como causante del hikikomori es la violencia estructural social constituida en muchos espacios del país. Estas se enfocan principalmente por el forzamiento a que las y los japoneses se adhieran a ciertas normas socioeconómicas (Su, 2019). Pese a todo, esta violencia no se ha desenvuelto exclusivamente en Japón, pero sí ha sido particularmente acelerada y dura.
Siendo una cuestión estructural, los espacios de esta dinámica de rigidez y alta exigencia son variados. Uno de los primeros es la familia. No es ajeno para una gran población alrededor del mundo que dentro de esta institución existen demasiados mandatos. En Japón, las familias conservadoras han tenido problemas para ayudar a sus hijas e hijos a desarrollarse. Las demandas de la modernidad han situado en condiciones difíciles a las familias para autosostenerse. En ese sentido, se deja caer una gran responsabilidad de cuidado en las y los hijos para mantener a sus padres en la vejez.
“Una de las cosas más difíciles de presenciar es "verte congelado", no hacer nada y ver a todos tus seres queridos seguir adelante” (Ebrary, 2014).
La incapacidad de cumplir estas proyecciones afecta en demasía a la estabilidad de las y los jóvenes que no son proveídos de condiciones para consolidarlo. El segundo ámbito es el educativo. La constitución de su sistema educativo es fuertemente competitivo y exigente. En conjunto con las presiones constantes de asumir a la perfección a los marcos educativos japoneses y la promesa de éxito al final de esa jornada ha afligido a sus estudiantes (Romero, 2019).
Esto último porque cuando llegan al final de sus estudios, aún siendo muy especializados, las y los jóvenes salen al campo laboral sin conseguir buenas oportunidades. Por último se puede señalar el ámbito laboral. La incertidumbre sobre opciones de empleo digno para la población japonesa menos privilegiada ha sido un factor importante en el hikikomori.
“No es que no quiera trabajar. No puedo trabajar” (Hoffman, 2021).
Generalmente se ha observado que existe una concentración en edades jóvenes a las que aqueja este síndrome. Los adolescentes han sido particularmente señalados de llevar a cabo encierros en sus habitaciones en las casas de sus padres, pequeños departamentos o cualquier lugar en el que puedan permanecer aislados. Pero estas edades tempranas pueden llegar a crear confusiones sobre cómo es que se desarrolla el fenómeno hikikomori (De la Calle, 2018).
El hikikomori puede tener su comienzo en sujetas y sujetos de años de la adolescencia tardíos como los 22. Incluso las edades llegan a ser más altas tomando en cuenta que muchos “hikikomori” han permanecido encerrados por largos periodos de tiempo. Se han alcanzado edades de hasta 50 años registradas de personas hikikomori. El problema ha ido en aumento en los últimos años, al punto que el gobierno japonés ha llegado a invertir presupuesto para financiar la primera encuesta nacional para hikikomori de mediana edad (Romero, 2019).
Aún así, la asistencia estatal japonesa no ha sido completa para ayudar a sus habitantes que han perdido la fe en las promesas modernas de Japón. Los estigmas sobre el hikikomori diagnosticado como otros padecimientos mentales ha sido un problema para ayudar a quiénes se encierran. Además, es un fenómeno que se ha rastreado en otros países como Corea del Sur, Francia, India, Estados Unidos, etc. Por ello se vuelve necesario visibilizar de manera amplia sus causas, consecuencias y exigir la dignidad de salud mental para todas y todos. ¿Es necesario seguir priorizando la acumulación incesante antes que la estabilidad mental?
Referencias bibliográficas
De la Calle, M. (2018). Hikikomori: el síndrome de aislamiento social juvenil. Revista Asociación Esp. Neuropsiquiatría; 38(133), pp. 115-129. Documento en línea
Ebrary (2014). Interview with a mother and a male hikikomori in his 20s. En línea
Hoffman, M. (20 de febrero de 2021). Line between solitude and withdrawal becomes blurred in Japan amid pandemic. Japón, Japan Times. En línea
Romero, M. (2019). Hikikomori. Las voces silenciosas de la sociedad japonesa. México y la Cuenca del Pacífico. 8 (23) . Análisis. En línea
Su, X. (20 de diciembre de 2019). Behind the rise of Japan's recluses. Japón, Japan Times. En línea