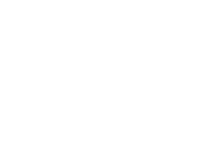Elaborado por Paola Castillo, Alumna del Servicio Social del PUEAA
Morir es una de las etapas que conforman el ciclo de la vida; de esto se sigue que cualquier organismo, en cierto momento, ha de cesar sus funciones vitales. La especie humana no se escapa de esta lógica de la naturaleza, sin embargo, se distingue del resto de los seres cuando la muerte rebasa su mera cualidad orgánica y entonces se le adjudica un significado. A lo largo de la historia, muchas culturas han elaborado símbolos que le dan a la muerte un sentido particular y el que aparece con mayor frecuencia es el de la muerte como la transición hacia nuevos mundos o bien, como el inicio de una nueva vida. Pero para que la persona que acaba de morir pueda acceder a esos mundos, los familiares o miembros de su comunidad deben llevar a cabo una serie de ceremonias o rituales, es decir, la muerte es un evento público: esto es lo que en antropología se conoce como ritos de paso (Cfr. Harris: 119-120) aunque otros autores como Mircea Eliade los nombran ritos de tránsito.
Para algunas corrientes budistas, esta transición consta del viaje que debe realizar la conciencia o el alma cuando abandona el cuerpo de la persona al morir para alcanzar la suprema Realidad o la auténtica verdad, esto es, el Nirvana (Conze, 1978: 52). Específicamente, el canon budista tibetano, además de haber creado el Kanjur y el Tanjur (Conze, 1978: 40) es conocido por el texto del Bardo Thodol o también llamado El libro tibetano de los muertos. En lo que sigue, se invita al lector a conocer una forma de ver la muerte que se relaciona con tal libro y que dista mucho de los ritos funerarios occidentales. Cabe decir que el rito de paso tibetano es un ejemplo indiscutible de la diversidad cultural de la humanidad y por esto es indispensable que tengamos cierta neutralidad al acercarnos a tradiciones que no caben en los parámetros bajo los cuales estamos familiarizados.
Cuerpo y Torre
Un elemento esencial del budismo es la homologación antropocéntrica entre el cuerpo humano y el macrocosmos; esta permite que un acto fisiológico, como morir, se convierta en un rito místico. Estos ritos están estructurados como prácticas tántricas y yóguicas que los tibetanos conocen diestramente (Wayman, 1975: 161) y que conciben al hombre según la equiparación tradicional de casa-Cosmos-cuerpo humano (Cfr. Eliade, 1981: 103-105). Según esta homologación de la tradición hindú y budista, el cuerpo humano y la torre brahmarandhra tienen la misma estructura. Así, la parte superior, que consta de la cabeza en el caso del cuerpo y de la chimenea en el caso de la torre, hace posible la transición a mundos superiores o sagrados; es la cabeza por donde sale el alma después de la muerte (Cfr. Eliade, 1981: 106).
El viaje de la conciencia
La homologación budista casa-Cosmos-cuerpo es indispensable para comprender uno de los ritos de paso tibetanos. Y para describir este rito, se utilizará la etnografía realizada por McLean, 1994. Si bien no se abordarán todas las etapas y los conjuntos simbólicos del mismo pues es muy extenso y complejo, se señalarán las etapas clave para realizar un primer acercamiento a la tradición tibetana. Cuando un tibetano muere, su cuerpo se acomoda en la misma posición que tenía Buda Gautama al morir y antes de entrar al Nirvana. Luego, en ausencia de los familiares del fallecido, el Bardo Thodol se lee diariamente durante 49 días, este periodo corresponde al punto medio entre una vida y otra (McLean 1994: 4:35-5:15). Durante este tiempo, el fallecido necesita oír los bardos o cantos que recita un sacerdote junto a él para lograr que la conciencia se libere de su cuerpo y emprenda el viaje para reencontrarse con el Absoluto, con la realidad Suprema, como se mencionó anteriormente.
La conciencia deja el cuerpo siguiendo el esquema de la homologación casa-Cosmos-cuerpo pues como se aprecia en la etnografía, si una mancha de sangre aparece en la almohada sobre la cual reposa la cabeza del difunto, se comprueba que la primera parte del ritual (recitar los bardos) ha marchado bien ya que la mancha indica que el alma hizo un orificio en la parte superior del cuerpo para poder abandonarlo y entonces dejar los artificios y envolturas del sufrimiento que ataban a la conciencia a la vida que acaba de terminar. La última etapa del ritual consiste en que la comunidad, caminando solemnemente hacia un campo abierto en dónde solo hay una chimenea en forma de torre, coloque el cuerpo en el fondo de esta para incinerarlo. La torre es equiparable a la casa y la parte superior por donde sale el humo de la incineración, igual que en el cuerpo, es un orificio; por este se liberarán la esencia material del fallecido para reunirse finalmente con el Absoluto, que es de donde todo surge y que, según se aprecia en la etnografía, para los tibetanos es concebido como una luz brillante que danza sobre sí misma entre proyecciones internas y externas y cuya dinámica escapa a la comprensión del hombre profano.
Eliade apunta que los ritos de tránsito implican que el difunto supere una serie de pruebas para reconocerse en el mundo de los muertos (1981: 113). Particularmente, en el budismo tibetano “la existencia de muchas clases de espíritus incorpóreos y la realidad de las fuerzas mágicas se daban como hechos indiscutibles, y la creencia en ellos formaba parte de la cosmología común” (Conze, 1978: 242). Es por esto que el fallecido necesita oír los bardos que le ayudarán a superar las formas demoníacas o espirituales que adopta su ego durante el viaje de la conciencia pues para los tibetanos estas formas representan estados de infortunio (Conze, 1978: 242) o bien, el vacío (Cfr. El libro tibetano de los muertos: 14). Finalmente, una vez liberada la conciencia podrá elegir la forma en la que habrá de reencarnar consecuentemente, ya sea humana o animal.
Referencias
Conze, Edward. 1978. El budismo. Su esencia y desarrollo, trad. Flora Botton-Burlá. México: F.C.E.
Eliade, Mircea. 1981. Lo sagrado y lo profano. Trad. Luis Gil. España: Guadarrama/Punto Omega.
Harris, Marvin. Antropología cultural. Documento en línea Consultado el 01 de junio del 2022.
Libro Tibetano de los Muertos o Bardo Thodol, Traducción de la versión inglesa de Timothy Leary (1920-1996). Consultado el 17 de octubre de 2021.
McLean, Barrie. 1994. The Tibetan Book of the dead. Part two: The Great Liberation. Canadá: National Film Board of Canada, 45:09 min. Consultado el 16 de octubre de 2021.
Wayman, Alex and Adriana Sanguinetti. “Budismo Tibetano. Un Bosquejo Histórico”. Estudios de Asia y África .10, no. 2 (28) (1975): 155–72. Documento en línea.